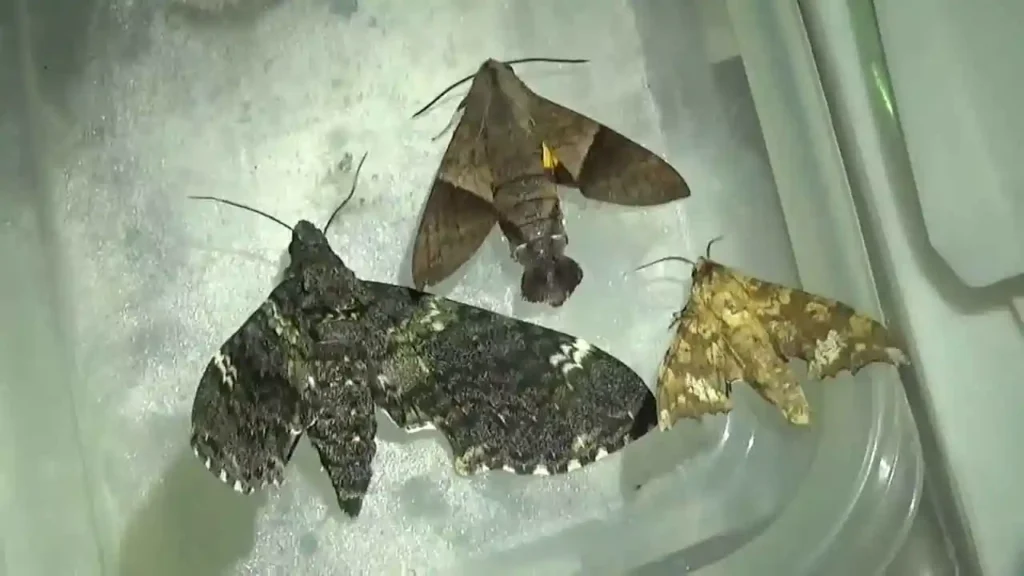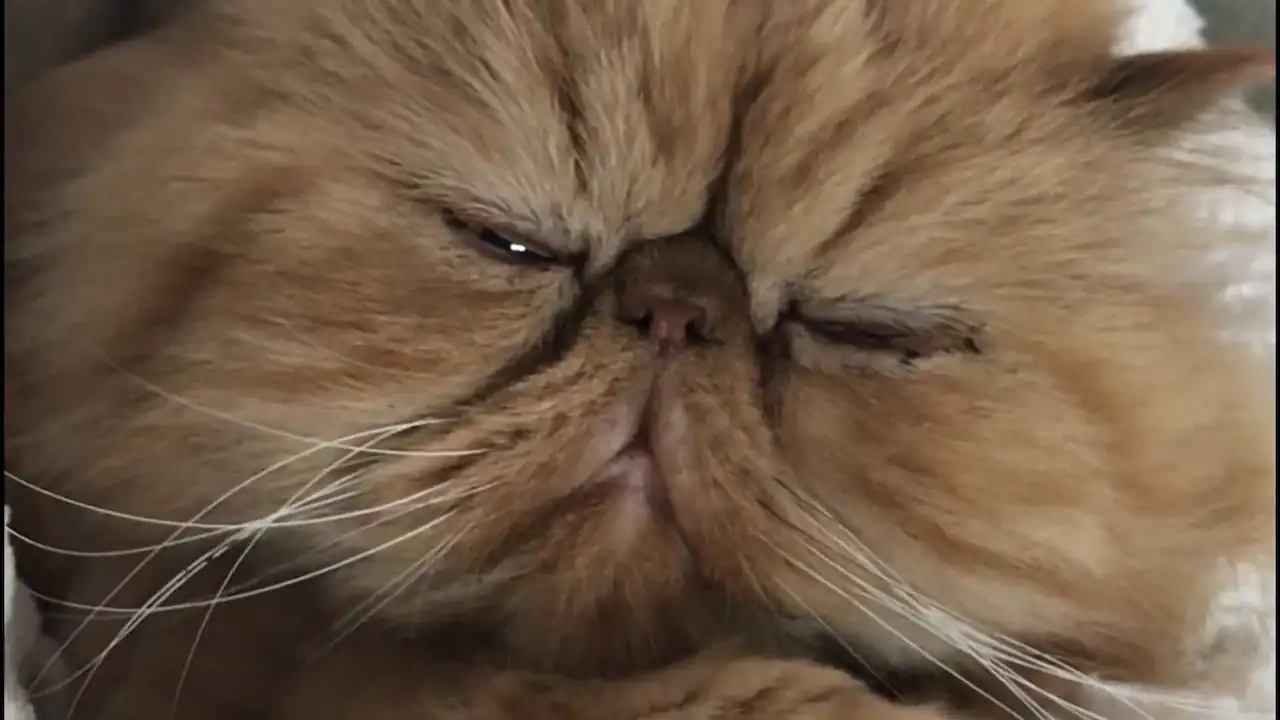El paso inestable en caballos mayores refleja alteraciones biomecánicas progresivas que afectan la coordinación neuromuscular y la flexibilidad articular. Investigaciones recientes indican que una asimetría superior al 12 % en la fase de apoyo puede predecir lesiones crónicas en tendones y articulaciones. La evaluación detallada mediante plataformas de fuerza y análisis cinemático permite detectar desequilibrios tempranos antes de que el deterioro locomotor sea evidente. Comprender estos patrones es esencial para diseñar protocolos de rehabilitación y mantener la funcionalidad motora en equinos geriátricos.
Cambios biomecánicos naturales en los caballos de edad avanzada

A medida que los caballos envejecen, se observa una reducción progresiva de la longitud de zancada combinada con un aumento en la frecuencia de paso, lo que busca mantener la velocidad.
En un estudio de trote en Standardbreds, la longitud de zancada disminuyó significativamente (p < 0,05) cuando se comparó a caballos mayores frente a los más jóvenes. Además, la amplitud angular de articulaciones como cadera y corvejón tiende a reducirse, generando un patrón de movimiento más rígido y “paso estabilizado”.
La menor flexibilidad articular y la disminución de la fuerza muscular contribuyen a una inestabilidad lateral aumentada y mayor tendencia al “tropezón” o cambios bruscos de apoyo.(Management of the older horse) .
Este patrón se agrava cuando hay desuso, dolor articular subclínico o sobrepeso. Por consiguiente, en la clínica ecuestre geriátrica conviene anticipar estos cambios mediante evaluaciones periódicas de la marcha y programas de ejercicio adaptados.
Alteraciones en la masa muscular y rigidez articular que afectan la estabilidad del paso
Los caballos de edad avanzada presentan una disminución significativa de la masa muscular esquelética, sobre todo en las extremidades posteriores; en un estudio se observó que la actividad de citrato sintasa cayó en los caballos mayores (p < 0,05), lo que indica menor capacidad oxidativa muscular.
Esta pérdida de músculos de tipo II y el aumento de fibras híbridas contribuyen a una menor generación de fuerza durante el apoyo y una mayor oscilación lateral en el paso.
Al mismo tiempo, la rigidez articular resultado del envejecimiento de tendones y ligamentos incrementa: por ejemplo, en el tendón de Aquiles humanos la rigidez aumentó entre 34 % y 68 % en adultos mayores.
En equinos, la rigidez de tendones apoyadores influye directamente en los ángulos articulares de corvejón y fémur; un estudio mostró correlaciones significativas (r = −0,88 para MCP) entre edad y ángulo articular.
Estas convergencias entre atrofia muscular y rigidez articular merman la estabilidad del paso, aumentan el riesgo de tropezones y comprometen la rehabilitación. Por tanto, la evaluación geriátrica debe incluir análisis de tono muscular, prueba de rigidez articular y diseño de programas de fortalecimiento adaptados.
Reducción de la propriocepción y su impacto en la coordinación motora

La propiocepción declina con la edad en el caballo, por pérdida neural y menor sensibilidad de receptores articulares.
Esa pérdida reduce la percepción de la posición articular; como resultado, la coordinación se vuelve más imprecisa.
Los caballos mayores muestran mayor variabilidad en el centro de presión y aumento del balanceo postural en pruebas de estación. Además, la combinación de atrofia muscular y rigidez articular disminuye la velocidad de corrección postural, elevando el riesgo de tropezones.
La artrosis, muy prevalente en geriatría equina, amplifica la pérdida propioceptiva por daño de mecanorreceptores.
En anestesia geriátrica se documenta claramente la disminución de la propiocepción y la coordinación motora en caballos ancianos.
Intervenciones básicas entrenamiento de equilibrio y ejercicios propioceptivos reducen la oscilación postural y mejoran la estabilidad. Estudios de campo muestran mejoras medibles tras 4 semanas.
Consecuencias clínicas clave: pérdida de precisión en la colocación de la extremidad; aumentos en la variabilidad del paso; mayor incidencia de caídas y de lesiones secundarias. Por ello, la evaluación geriátrica debe incluir pruebas de equilibrio, análisis de centro de presión y un programa de rehabilitación propioceptiva individualizado.
- - Con la edad, los caballos muestran una disminución de la actividad de la enzima citrato sintasa en músculo esquelético, lo que indica menor capacidad oxidativa y resistencia muscular.
- - Los caballos mayores (22 ± 5 años) presentaron un porcentaje significativamente menor de fibras musculares tipo IIx y mayor de híbridas IIa/x al inicio del entrenamiento, lo que sugiere una alteración de la composición muscular en la senescencia.
- - En tareas posturales, los caballos viejos mostraron mayor actividad muscular extensora en posición neutra que los maduros, lo que implica que requieren mayor esfuerzo para mantener la estabilidad.
- - El uso del músculo y los patrones de coordinación cambiaron con la edad: los caballos mayores usan estrategias diferentes para tareas habituales, lo que evidencia alteración sensoriomotora.
Estos datos permiten entender que en el caballo geriátrico existe una combinación de pérdida de capacidad muscular, alteración del patrón de uso y un aumento del esfuerzo para mantener la postura y el paso, lo que indirectamente afecta la propiocepción y la coordinación motora.
Factores que contribuyen al paso inestable en caballos mayores:
Factores que reducen la propiocepción y afectan la coordinación motora en caballos mayores
- - Pérdida de masa muscular (sarcopenia): disminuye la fuerza correctiva y la velocidad de respuesta ante perturbaciones. (BEVA / revisión en Equine Veterinary Journal).
- - Alteración de la función mitocondrial y capacidad oxidativa muscular: menor capacidad energética reduce la resistencia y la respuesta postural. (estudios sobre función muscular en animales envejecidos).
- - Degeneración articular / osteoartritis: el daño de mecanorreceptores periarticulares reduce la entrada propioceptiva y genera movimientos más rígidos.
- - Cambios en el control neuromotor y en la integración sensoriomotora: envejecimiento del sistema nervioso central reduce la plasticidad y la precisión del control del paso.
- - Aumento de la oscilación postural (postural sway): caballos geriátricos muestran mayor variabilidad del centro de presión, indicador funcional de menor estabilidad. (Egan et al., análisis de postural sway en campo).
- - Rigidez tendinosa y ligamentaria: menor elasticidad retrasa la corrección mecánica durante el apoyo y aumenta la inestabilidad. (https://ker.com/equinews/muscle-wasting-old-horses/).
- - Dolor subclínico y compensaciones por cojeras crónicas: ajustes de carga alteran la simetría y la retroalimentación propioceptiva entre patas.
- - Fatiga y menor capacidad de recuperación: el cansancio neuromuscular incrementa la imprecisión motora en tareas repetitivas. (revisión sobre envejecimiento y síntesis proteica, Wagner, A. et al. American Journal of Veterinary Research, 2013).
- - Efectos iatrogénicos o farmacológicos (p. ej. sedación/anestesia): fármacos reducen temporalmente propiocepción y coordinación, con mayor impacto en geriátricos.
- - Factores extrínsecos que agravan la deficiencia sensoriomotora: terreno irregular, herrado inadecuado o sobrepeso multiplican el riesgo de paso inestable.
Dolor crónico y compensaciones musculares que alteran la simetría del paso

El dolor crónico en articulaciones o espalda induce compensaciones musculares que modifican la carga entre extremidades y generan simetrías alteradas del paso. En un estudio experimental con caballos, la inducción de dolor ortopédico elevó la asimetría total del movimiento (TAS) en promedio 27 mm (SD 26 mm) respecto al estado basal.
Estas compensaciones se manifiestan como movimientos alterados de la pelvis, con desviación lateral o aumento de extensión en la región toracolumbar, tras dolor unilateral. Además, un análisis clínico de 367 caballos con cojeras registró patrones de compensación: en cojeras de extremidades posteriores, el 90 % mostraban asimetría “pelvis-withers” diagonal, lo que confirma cambios musculoesqueléticos secundarios.
La persistencia de dolor subclínico como el derivado de artrosis o tendinopatías crónicas reduce la masa muscular local y altera el control propioceptivo, agravando la inestabilidad del paso con el tiempo.
Por tanto, en la evaluación geriátrica y de rendimiento es esencial considerar no solo la cojeras manifiesta sino también el dolor latente y las compensaciones musculares que afectan la simetría de la locomoción.
Influencia del equilibrio corporal y el ángulo de los cascos en la estabilidad
Influencia del equilibrio corporal y del ángulo de los cascos en la estabilidad del caballo
El equilibrio corporal y la conformación del casco juegan un papel clave en la estabilidad de la locomoción equina; una mala alineación altera la distribución de cargas y compromete la marcha. En un estudio con doce caballos que presentaban ángulos plantares negativos, se observó que la corrección del ángulo mediante herrado modificó significativamente la postura del miembro trasero; el ángulo metatarsiano medio cambió de 81,3° ± 5,1° a 88,0° ± 3,8° en la pata derecha. (Sharp, Y. Tabor, G. 2023).
De forma complementaria, otro estudio halló una correlación fuerte (r ≥ 0.5) entre la con-formación del casco (ángulo dorsal de la pared del casco) y parámetros cinéticos al trote, como la fuerza de frenado máxima y el desplazamiento vertical del menudillo.
Estos hallazgos muestran que un casco con ángulo inapropiado o un apoyo desequilibrado lateralmente incrementa la actividad muscular de estabilización y la oscilación corporal, llevando a una mayor inestabilidad del paso.
Por tanto, en caballos mayores que ya presentan cambios músculo-esqueléticos y sensoriomotores de la edad es esencial evaluar el ángulo del casco, el eje casco-tarso y el equilibrio dinámico corporal como parte del protocolo de estabilidad locomotora.
Efecto de enfermedades articulares degenerativas sobre la biomecánica locomotora

Las enfermedades articulares degenerativas (como Osteoartritis equina) comprometen la congruencia articular y alteran los patrones normales de carga y movimiento. En un modelo experimental de metacarpo-falángica inducida, se observó que los caballos desplazaban el 24 % más de carga a las extremidades contralaterales tras la inducción de lesión articular.
A nivel cinemático, los caballos con degeneración articular reducen la longitud de zancada (SL) y el ángulo de articulación en corvejón en aproximadamente 10-15 %, lo que implica menor propulsión y mayor tiempo de apoyo. Además, se documenta un aumento del trabajo mecánico absorbido por las articulaciones durante la fase de soporte, lo que genera mayor fatiga y retrasa la transición al balanceo.
Estas alteraciones provocan compensaciones musculares, asimetrías de apoyo y disminución de la estabilidad del paso, factores que elevan el riesgo de cojeras secundarias y afectan el rendimiento funcional general.
En la práctica clínica, esto requiere una evaluación precisa de la marcha, análisis cinético-cinemático y un programa de rehabilitación orientado a mejorar la articulación afectada, fortalecer musculatura y restablecer el patrón biomecánico.
Evaluación biomecánica aplicada al análisis del paso inestable
La evaluación biomecánica del paso inestable en caballos implica el análisis de parámetros cinemáticos y cinéticos, tales como la variabilidad del apoyo, la asimetría de movimiento y la excursión vertical del dorso. Un estudio realizado en caballos de doma valoró las excursiones verticales de la vértebra torácica T6 al paso en cinta con sistema de force-measuring; se encontró una diferencia media entre lados (T6minDiff) entre 0.3 y 23 mm, lo cual se relacionó con diferencias en retracción y duración del apoyo (Byström et al., 2018).
Para la medición en campo, se ha validado el uso de unidades de medida inercial (IMU) en cascos o extremidades: en cinco caballos sanos, la correlación entre IMU y sistema óptico fue de r > 0,8 para 25 de 55 variables analizadas.
La combinación de estos métodos permite detectar la inestabilidad del paso en etapas tempranas, incluso cuando no hay cojera visible, y así planificar intervenciones de rehabilitación, herrado o ajuste del entrenamiento. Por tanto, en caballos con paso inestable especialmente mayores es clave utilizar análisis biomecánico objetivo para cuantificar asimetrías, variabilidad del paso y excursión dorso-pelvis, como complemento a la valoración clínica tradicional.
Métodos de monitoreo manual para determinar la condición de un caballo anciano

- - Escala de puntuación de condición corporal (BCS): palpación visual y táctil del cuero, costillas, espalda y grupa para asignar una puntuación de 1 a 9.
- - Inspección y palpación de casco y pezuna: revisar cojeras, grietas, excesos de cuerno y estado de la suela pues alteraciones frecuentes elevan el riesgo locomotor.
- - Observación de la locomoción al paso y al trote: evaluar la simetría del paso, la elevación de los pies y la oscilación del tronco; detectar inestabilidad o apoyo irregular. (Estudio en 200 caballos geriátricos: 50 % cojea al trote)
- - Examen del pelaje y la piel: verificar pérdida de masa muscular dorsal, pelaje opaco o hirsutismo que pueden indicar patologías endocrinas o mala condición.
- - Valoración de la dentadura y estado alimentario: comprobar desgaste dental, dificultad para masticar, bajada de apetito o pérdida de peso que afecten la nutrición general.
- - Prueba de levantarse / tumbarse: observar el caballo al tumbarse y levantarse; dificultad o lentitud pueden indicar dolor articular, debilidad muscular o problemas neurológicos.
- - Detección de masas o tumores visibles: inspección de zonas comunes (melanomas, sarcoides) que aumentan con la edad y pueden alterar la movilidad o la comodidad del animal.
Estos métodos forman un protocolo manual básico para evaluar el estado general de caballos mayores. Combinarlos regularmente permite detectar cambios tempranos, intervenir antes de daño irreversible y mantener calidad de vida.
Cómo analizar la longitud del paso, el ritmo y la simetría utilizando herramientas disponibles
Primero, para medir la longitud del paso, se puede emplear un sistema de vídeo o cinta métrica en una pista de superficie plana. Por ejemplo, en un estudio con caballos estándar se demostró que la longitud de zancada aumentó significativamente (de 250 cm a 355 cm) cuando la velocidad cambió de “trote recogido” a “extendido”.
Luego, el ritmo (cadencia o frecuencia de pasos) puede evaluarse contando el número de apoyos por minuto al paso o al trote, o mediante un acelerómetro/IMU. En un ensayo reciente, se validó el uso de sensores inerciales mostrando una correlación r > 0,8 frente a sistemas ópticos.
Para evaluar la simetría, se recomienda observar la variabilidad entre lateral izquierdo y derecho, tanto en longitud de paso como en tiempo de apoyo. Un estudio de variabilidad de marcha reportó que la variación entre medidas consecutivas pudo alcanzar ±3 % en caballos sanos.
Finalmente, se recomienda realizar mediciones en línea recta y en círculo (para evaluar carga diferente entre extremidades) y repetir al menos tres pasadas para reducir error de medición. Por ejemplo, un trabajo reciente usó sensores de casco durante ejercicios circulares y halló diferencias de tiempo de apoyo entre pata interior y exterior (p < 0.001) al trote.
En conjunto, estos métodos permiten detectar alteraciones sutiles del paso (como paso inestable) antes de que aparezca cojeras manifiesta, lo que facilita intervenciones tempranas.